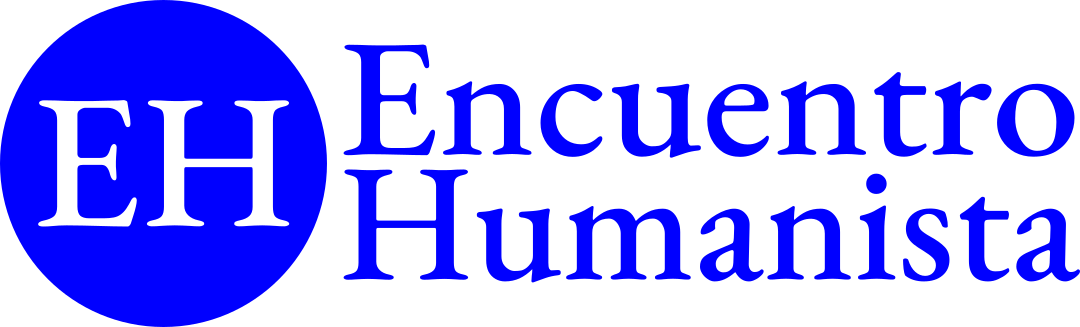Por: Luis Hidalgo Parisca
Perito Agropecuario y TSU Comercio Exterior. Presidente del Movimiento Agrario Demócrata Cristiano. Miembro de la Plataforma Agroalimentaria. Directivo de AIPOP
El 10 de diciembre del año 2001, con la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se inició la construcción de la nueva arquitectura legal agraria y alimentaria, que regiría los procesos de cambio en ambos sectores al amparo del llamado “Socialismo del siglo XXI”. Esta Ley fue complementada con dos instrumentos legales adicionales, la Ley de Pesca y la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, conformándose una trilogía legislativa “revolucionaria”, cuya puesta en vigencia se comenzó a aplicar a partir del año 2002.
En la exposición de motivos de la precitada Ley de Tierras, se definió al nuevo modelo de propiedad agraria como “sui generis” y se subordinó su implementación a la elaboración de un Plan Nacional de Producción Agroalimentaria. Veintiún años después, no se sabe todavía el significado o definición de lo que es esa propiedad agraria, “sui generis”, ni tampoco se ha conocido nunca la formulación del mencionado Plan Nacional de Producción Agroalimentaria, lo cual facilitó que, al amparo de la inexistencia de ambas figuras, se utilizara como criterio orientador de las políticas públicas sectoriales, la expresión discrecional “porque me da la gana”.
De allí que, a lo largo de estos 21 años, en unos momentos con más énfasis que en otros, se desarrollara de manera sistemática una política de destrucción del sistema alimentario nacional, que comprendió no solo el desconocimiento de los derechos de propiedad de los productores, sino incluso el propio derecho a la vida de quienes no aceptaran las reglas de juego del proceso revolucionario en marcha. Fue ese desconocimiento el que propició la muerte, por inanición, del pequeño productor agropecuario Franklin Brito, quien inmoló su vida en protesta por no atenderse debidamente su justo reclamo, ante el despojo de la propiedad agraria que años antes le había otorgado el Estado venezolano a través del Instituto Agrario Nacional (IAN)
Los funcionarios públicos a todos los niveles, incluyendo a ministros y al propio presidente de la república, asumieron literalmente la consigna populista de “guerra al latifundio” como guerra social, en la que todo venezolano o extranjero dedicado honestamente a la actividad productiva en forma autónoma, independiente, por cuenta propia, fue considerado un enemigo al que había que reducir o liquidar. Es así como no se estableció ninguna diferencia entre el trato que se le dio a una gran empresa agroindustrial, con el que se le prodigó a un modesto campesino beneficiario de la antigua Ley de Reforma Agraria. Los mismos abusos, agresiones y humillaciones, a que fueron sometidos los propietarios del fundo La Marqueseña en el Estado Barinas o del Hato El Frío en el Estado Apure, solo por citar dos casos muy emblemáticos, también los sufrieron los modestos parceleros de los Asentamientos Campesinos del Valle del Río Tucutunemo en el Estado Aragua. Ambos fueron considerados “enemigos” de la revolución y tratados como tales.
Una característica general presente en todas las invasiones y ocupaciones de tierras realizadas en el país, fue que estas no las hicieron campesinos sin tierras o trabajadores asalariados “explotados” al servicio de grandes corporaciones capitalistas, sino que las mismas fueron llevadas a cabo por funcionarios públicos, militares, policías y malandros, trasladados en buses o camiones desde los barrios marginales de las poblaciones vecinas.
Al igual que sucedió en los Estados llaneros con la “expropiación” de hatos ganaderos, de los cuales por cierto se desaparecieron más de 500.000 cabezas de ganado sin que nadie haya rendido cuenta de ello; también ocurrió con las haciendas cañeras de Lara y Yaracuy, tomadas violentamente e incendiados los sembradíos de caña de azúcar, así como con las fincas del Sur de Lago de Maracaibo, donde unas 20.000 hectáreas, pertenecientes a 37 fundos, fueron ocupadas por destacamentos militares, dirigidos grotescamente, pistola al cinto, por el propio ministro de agricultura de la época.
Estas son, a grandes rasgos, unas pinceladas de la barbarie cometida en el sector agroalimentario nacional, sin incluir las irresponsables, oscuras y anárquicas actuaciones llevadas a cabo en el sector pesquero, agroindustrial y agrocomercial del país, donde alrededor de unas 300 empresas fueron prácticamente saqueadas y destruidas por la vorágine roja, en un proceso de irresponsabilidad pública sin antecedentes en la era democrática.
Hoy día, veintiún años después, el panorama del sistema agroalimentario de Venezuela es desolador. Más de cinco millones de hectáreas, antes productivas, ahora convertidas en tierras yermas. Sin cultivos, sin planes y sin gente. Centenares de plantas agroindustriales y establecimientos agrocomerciales, convertidos en chatarras. La producción y el consumo de alimentos reducidos a niveles de hace 40 o 50 años atrás. La institucionalidad pública sectorial prácticamente reducida a escombros, desarticulada, cargada con una burocracia gigantesca, desmotivada, inoperante, incompetente y con elevados niveles de corrupción. La infraestructura rural abandonada: la vialidad agrícola casi intransitable, fincas y poblados rurales sin energía eléctrica, sin agua, sin comunicaciones, sin servicios educativos ni de salud. Los sistemas de riego sin mantenimiento. Silos y frigoríficos del Estado deteriorados. Desapareció el financiamiento agrícola, público y privado, solo algunas agroindustrias tienen planes directos de suministro de insumos a sus proveedores tradicionales. Eliminados los programas e instituciones de investigación, capacitación y extensión agrícola. No hay asistencia técnica. La formación de nuevos profesionales y técnicos agrícolas está prácticamente paralizada. La inseguridad física de bienes y personas convertida en una verdadera calamidad pública, que acogota a los productores y pobladores en general del medio rural.
Este panorama de desincentivo y abandono, tanto de las actividades agroproductivas como del mejoramiento de la calidad de vida rural, se traduce en una notoria disminución de la producción y consumo de alimentos. La Encuesta Socio-económica del mes de marzo de 2022, realizada en las poblaciones vinculadas con la agricultura por la Red Agroalimentaria de Venezuela, una solvente organización sectorial conformada por los principales gremios agropecuarios, académicos, ONG especializadas, profesionales y técnicos e investigadores privados, arroja las siguientes informaciones:
- Se mantiene la disminución del empleo fijo y el aumento de la informalidad con respecto al mes de octubre de 2021.
- Continúa el cierre de negocios en un 28% de las localidades.
- La migración aumentó en un 27% respecto a octubre de 2021
- El suministro de electricidad y agua disminuyó entre el 43 y 45% de las localidades.
- El servicio de gas doméstico desmejoró en el 29% de los hogares.
- El suministro de combustibles es dificultoso o inestable en el 92% de las poblaciones.
- Los bajos ingresos aumentaron en un 40%. Es el problema más importante de la población.
Por otra parte, CÁRITAS, la organización social de la iglesia católica para la ayuda humanitaria, ha señalado en reiterados informes que 1 de cada 3 venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y que el 96 % de la población sobrevive con un ingreso diario inferior a 3 US$; así mismo ha informado que el 27% de la población infantil sufre de desnutrición con un promedio semanal de 6 muertes por falta de alimentos.
La FAO, organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, reporta en sus informes anuales que Venezuela tiene el índice de desnutrición más alto de Sudamérica, estimando el número de venezolanos desnutridos en siete millones ochocientas mil personas (7.800.000).
Finalmente, ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida en Venezuela, revela cifras dramáticas en cuanto se refiere a la situación de pobreza de los venezolanos, 94,5 % de la población en situación de pobreza y de ellos el 76,6 % en pobreza extrema.
Todas estas cifras e indicadores contrastan y desmienten, de manera muy clara y categórica, la imagen que se quiere vender de que “Venezuela se arregló”.
La tiranía venezolana está desarrollando una campaña Goebbeliana, para tratar de presentar como cierta y generalizada una realidad ficticia y fragmentaria, que solo está presente en algunos espacios geográficos en los que participan pequeños segmentos poblacionales. En el caso del sector agroalimentario, son especies de burbujas de bienestar y desarrollo en las que impera una tranquilidad aparente fundada en el temor.
A pesar del ambiente hostil y desmotivador reinante en el sector agrario y alimentario, gran parte de los campesinos, de los productores empresariales agrícolas y pecuarios, de los comerciantes y los prestadores de servicios, no abandonaron nunca sus frentes de trabajo. A pesar de no contar con fuentes de financiamiento, ni con ningún apoyo, protección o estímulo del Estado, se habilitaron para resistir el vendaval socialista y no cerrar la producción. Con grandes esfuerzos personales y utilizando la fuente de recursos que se ha dado en denominar, “a pulmón propio”, han logrado mantener algunos espacios de trabajo y de actividad económica. De esa forma ciertas zonas del país agrícola dan la impresión de reactivación, pero realmente son las zonas y los trabajadores y empresarios que no se rindieron, los que siempre han estado allí. Entre otras zonas podemos citar a la población de Calabozo con su sistema de riego Río Guárico, la Colonia Agrícola de Turén y áreas vecinas en el Estado Portuguesa, las zonas productoras de hortalizas de los Andes, algunas zonas ganaderas del Estado Zulia, etc. Pero nada en ellas revela reactivación económica, tranquilidad, seguridad y progreso. Solo son espacios aparentemente congelados, pero proclives a que en cualquier momento pueda saltar en ellos, la “chispa que encienda la pradera”.