EL RETO DE LA CIVILIZACIÓN DEL PRESENTE
(EL MITO PROMETEICO, LA PÉRDIDA DE LA PERSONA Y EL FINAL DE UNA ÉPOCA)
José Rodríguez Iturbe [1]
Estamos presenciando un cambio de época. Muere un tiempo que, en su estertor, se empeña en proclamar su vigencia sin fin. Es la lenta agonía de la postmodernidad. Como destacara Jacques Barzun [2], toda decadencia es un tiempo particularmente agitado. Es decir, que la postrimería de lo que está muriendo es inquieta, carente de calma, desasosegada. La época que llega su fin es una época tachonada de tragedias e impregnada de cinismo. La modernidad, con el subjetivismo y el relativismo; la postmodernidad, con el escepticismo y el nihilismo, parecen concluir su ciclo de varios siglos. El impresionante avance tecno-científico más que a la dignificación de la persona humana parece estar ahora siendo utilizado para su desconocimiento y aniquilación. La secularización con pretensión totalizante, en sus dimensiones culturales y políticas, ha pretendido (y pretende) no solo el desconocimiento de la llamada civilización judeo-cristiana, sino la negación de cualquier dimensión trascendente de la vida.
Puede decirse, de entrada, que la cultura de la nueva época, que aún no se percibe con rasgos definidos, reclamará, junto a la integración de los factores positivos de la modernidad, la afirmación de un humanismo que reconozca la necesidad de la relación de la criatura humana con su Creador, necesaria para la plena comprensión del ser humano. sin ignorancia o negación de su finalidad última.
La postmodernidad concluye con la pérdida de la persona. La sustitución de lo humano por lo antihumano y lo transhumano ha terminado en la degradación de la política. Solo una cultura que reafirme a la persona en su dimensión comunitaria estará en capacidad de alentar una política centrada en el plenario respeto a la dignidad del hombre. La naturaleza social y la dimensión dialogal del ser humano reclama la otreidad. Lo recordaban, entre otros, Martin Buber [1878-1965] en ¿Qué es el hombre?; y Leonardo Polo [1926-2013] en ¿Quién es el hombre? [3]. También en Karol Wojtyla [ S. Juan Pablo II, 1920-2005] en Persona y Acción, donde, desde una perspectiva personalista, desarrolló la noción antropológica de autodonación [4]. La autodonación supone el desarrollo perfectivo de la personalidad en su dimensión comunitaria. El yo, para reconocerse como tal, reclama el reconocimiento del tú del semejante, la otreidad. El personalismo, en su comprensión de la autodonación, fundamenta y proyecta la solidaridad. Ello permite tanto la afirmación del bien común, fin social del vivere civile, como la cimentación ética de la vida pública. El antipersonalismo ha generado, en la teoría y en la práctica, la perversa degeneración de la política.
La edificación del otro
En el Superhombre de Friedrich Nietzsche [1844-1900] o el ultrahombre de Gianni Vattimo [1936] la dimensión relacional de la persona humana resulta alterada de manera profunda. Esa alteración ha generado y genera deformaciones en la percepción de la política. Maquiavélicamente, la finalidad de la política se reduce, en la cultura dominante, a la obtención y ejercicio del poder. Evaporado el bien común y transformado el medio (el poder) en fin, lo público resulta el espacio de la amoralidad. Sin ninguna referencia ética, la relacionalidad humana aparece, entonces, como la edificación del otro en lugar de su reconocimiento. La edificación del otro supone la visión del convivir humano como un áspero escenario propio del individualista ejercicio de la voluntad de poder. Es el drama de la democracia sin principios, ayuna de criterios objetivos y verdades de raíz ética. Esa democracia puramente formalista es el modelo político de la postmodernidad. Es la democracia del hombre prometeico.
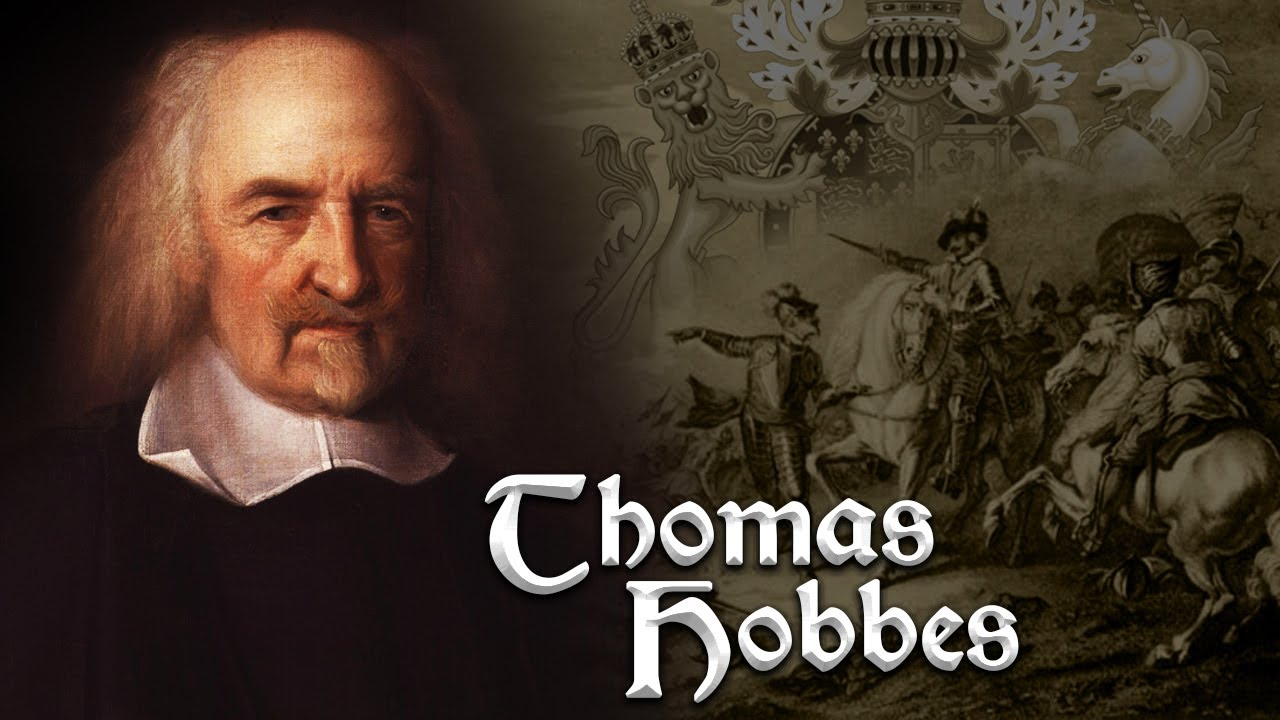
La edificación del otro resulta, así, una buscada imposición del yo, que supone el dominio y la aniquilación de la libertad ontológica del semejante. La convivencia en cualquier comunidad humana resulta entonces, para decirlo en términos de Thomas Hobbes [1588-1679], bellum ómnium contra omnes, la guerra de todos contra todos. Logrará imponerse quien tenga la fuerza. Por ello, en realidad, la edificación del otro resulta, para la decadente cultura dominante, un intento de creación del otro: el yo hegemónico elaborando, a la medida de sus apetencias, el yo subordinado. Así la edificación-creación termina siendo la construcción del vasallaje humano, con todas las disposiciones técnicas (en teoría) del hoy llamado transhumanismo. Según Vattimo, la modernidad experimentó una auto disolución, de la cual surgió la postmodernidad. Hoy es la postmodernidad la que refleja una crisis letal.
El hombre prometeico ha jugado y juega a ser sustituto de Dios. Esto resulta patente en Nietzsche y en Vattimo. En ellos están algunas fuentes de la auto superación “científica” de los límites de lo humano. El transhumaniso proclama la superación de los límites temporales de la existencia individual; la superación de los límites las capacidades del saber científico y de su aplicación tecnológica; y la superación sine die de los límites del bienestar individual.
Afirmación de la persona humana: razón y verdad
El mundo del hombre prometeico ha terminado por ser un burilado bosque de árboles de mármol, en el cual no hay sujetos, personas reales, sino constructos. La persona humana resulta, en la cultura dominante, un constructo. Y la política termina por reducirse a la imposición (o a la lucha por esa imposición) de supuestas versiones de la realidad (esas son las narrativas) que, desvinculadas efectivamente de lo propiamente humano, solo sirven a la capacidad pragmática de quienes las imponen.
La razón política reclama una razón moral. Y la recta razón reclama la verdad. Poner la razón en función de la mentira es degenerarla, corromperla. La razón carente de obediencia a la verdad intenta diseñar las cercas de la otreidad, como si la comunidad humana no exigiera más que su visión como rebaño. Pero la comunidad humana no es solo una sumatoria de individualidades. El utópico progreso sin límites del postmodernismo tiene mucho de panglossiano. La ironía volteriana de Pangloss en el Candide (Todo va de la mejor manera, en el mejor de los mundos posibles [tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes posibles]) encuentra su antítesis en las múltiples realidades que parecen dar concreción histórica al pesimismo antropológico de Hobbes (Homo homini lupus); reclamándose entonces, con diversas tonalidades y voces, la reaparición de un Leviatán moderno, como fórmula segura del dominio del futuro.
Con la búsqueda sincera de la verdad, procurando vivirla, podrá la persona humana superar sus dudas, resecar su angustia, acallar sus miedos, cancelar sus desconfianzas. Con la búsqueda de la verdad intentará, filosófica y teológicamente, no inventar al otro, sino descubrir al otro. Porque la búsqueda de la verdad supone necesariamente no sólo el anhelo del Otro, del Amor operativo y misericordioso de Dios, sino la búsqueda y el encuentro con el Verbo Encarnado, Perfecto Dios y Perfecto Hombre. La eternidad insertada en el tiempo; el misterio de la Encarnación y el misterio de la Redención Esa es la base del Humanismo de la Encarnación del cual habló Jacques Maritain [1882-1973] El humanismo maritaineano es, pues, un humanismo teocéntrico [5].

Jacques Maritain
E l sentido comunitario del personalismo no posee un significado de aniquilación de la personalidad, sino de ámbito que contribuye, por el compromiso de donación de sí, al más pleno desarrollo y realización de la persona. A Emmanuel Mounier [1905-1950] le preocupó el descrédito de la política. Ese descrédito ha aumentado en la postmodernidad. “Para devolver a la política su espiritualidad, y devolvérsela desde su interior —escribió Mounier—, nos es preciso reconstruir la vida política sobre organismos que expresen, sin envilecerla, a la persona integral”. “Restituiremos, así, a la política —añadía—, su bello sentido lleno del aprendizaje total del hombre hacia las cosas de la comunidad” [6].
La obediencia de la razón a la verdad del ser es la que ignora el nihilismo de Nietzsche o de Vattimo. La paradoja cristiana radica en que el antropocentrismo, para ser entendido plenariamente en favor de la dignidad de la persona humana, debe ser a la vez teocentrismo. Solo en el Verbo Encarnado la humana criatura puede encontrar explicación y comprensión total de sí misma. Para la secularización postmodernista todo eso es basura teológica. Por eso, la visión antropológica de la postmodernidad termina por considerar banal la pregunta fundante sobre el ser; y, consecuencialmente, concluye en la banalización (o en la negación radical) de la realidad de la persona.
Solo admitiendo la obediencia de la razón a la verdad puede la voluntad, que determina el actuar propiamente humano, estar signada por la libertad. Esa razón banalizada, divorciada de la verdad del ser, incapaz de captar el bien debido, terminará por no ser señora de la voluntad, sino esclava de ella; y, en ese vasallaje, el sentimiento desordenado se convertirá en motor de un dinamismo nada armónico, en cuanto estará en función de lo inmediato, sin vínculo algún con el bien debido, propio del desarrollo perfectivo del sujeto humano.
El hombre prometeico ha generado las peores manifestaciones del caos de lo anti-humano. El hombre prometeico ha llegado donde podía llegar. Intenta mantener una dinámica que supone no ya la exaltación de lo humano sino precisamente su contrario, de lo anti-humano. La verdad sustituida por su apariencia construida, la narrativa. La postverdad, como la exaltación de un cierto cinismo nihilista. La retórica, envilecida como arma ideológica en un mundo de contrastes. La necesaria teleología de toda conducta propiamente humana como excluida ex professo por la incertidumbre.
La crisis moral de la postmodernidad.
La crisis moral de la postmodernidad no ha generado, ni personal ni socialmente, una tranquilidad anímica, ni un clima de armonía colectiva. Ella resulta, por supuesto, un obstáculo mayor para la búsqueda del bien común y para la dignificación de la política. El resultado de una no valoración ética del comportamiento individual y colectivo ha desembocado en un desasosiego prolongado, que termina a menudo en el desequilibrio, la angustia, el temor, la desconfianza; en la búsqueda de lo ensordecedor para acallar tanto las voces de la conciencia personal como las clamorosas lecciones de la historia, que, de ser consideradas y entendidas, impedirían repetir las equivocaciones del pasado no lejano en el atormentado presente; y las equivocaciones del presente en el futuro inmediato.
La amoralidad de la postmodernidad ha tenido como inmensa cosecha el desconcierto. La consideración nietzscheana de la moral cristiana como moral de esclavos y la visión del Superhombre, que está más allá del bien y del mal, como sustituto de Dios, representa el estado superior del hombre prometeico. El ultrahombre de Vattimo resulta su vaciedad extrema. La crisis de la fe en Dios, en tiempos de secularización agresiva, ha terminado por generar una crisis de la comprensión del ser humano sobre sí mismo. De allí el intento no de rectificar los desvaríos de la divinización de lo humano y de la sacralización de lo natural, sino de agudizar las causas de la crisis. Se ha buscado en lo misterioso sin trascendencia, en lo que escapa a lo humano y carece de relación con él, en todo lo que sumerge a la persona en la depresión y en la angustia, una especie de placebo espiritual que, como todo placebo, no produce ni alivio ni curación efectiva de los males del tiempo ―de la cultura dominante―.
La motivación radical del cambio cultural que supone la superación de la postmodernidad es la reconquista respetuosa y valorativa de lo humano. La superación del escepticismo y del nihilismo, como vertientes teóricas y como actitudes prácticas, existenciales, conlleva la afirmación de una cultura sin ascos a principios universales y absolutos, a un reconocimiento de lo ético como distintivo de la conducta personal humana. De no ser así, se caería en la hipótesis de la anarquía como desideratum, antagónica con la recta razón; de la anarquía, como negación de cualquier orden y de la visión de la autoridad, de cualquier autoridad, como alienante.
La crisis de legitimación y las nuevas narrativas
Cuando Jürgen Habermas habló de los problemas de legitimación en el capitalismo tardío [7], hizo referencia a la crisis socio-cultural expresada en la ausencia de valores para el mantenimiento del orden social. Sin recursos culturales y espirituales la sociedad se aboca, necesariamente, a una crisis profunda. La crisis de legitimación, desde tal óptica, exige nuevas narrativas que permitan la nueva legitimación. Si esas nuevas narrativas constituyen solo una elaboración ideológica en función de una estrategia de poder, podría suponerse que las crisis de legitimidad están declaradas y sostenidas por razones ideológicas y que no resultan castamente ajenas a las ambiciones de poder. Crisis cultural, crisis moral, crisis material. He allí la trilogía de referencias mutuas, en el marco de la crisis de la postmodernidad, con su inevitable proyección socio-política.
El riesgo de la crisis está en la incertidumbre sobre las vías de su superación. No hay medicina o tratamiento garantizado, por más acertado que éste parezca. Siempre será un reto humano: una respuesta, responsable o no, sobre el consciente uso de la libertad en el tiempo. Los historicismos totalitarios se caracterizaron por la soberbia afirmación de tener la clave de la historia. Esa clave les permitía no solo dar una coherente (en apariencia) explicación del pasado, sino, además, dar principalmente a sus seguidores una visión segura, inalterada e inmutable del mañana a construir. La libertad solo encontraría su cauce en la ruta ya predicha de la historia. Y esa ya predicha aventura de la libertad en el tiempo era adornada con la calificación de científica, y se consideraba como de objetiva y universal validez.
La reputación de científica de los historicismos solo buscaba dar una convicción y certeza fideísta a las seudo religiones afincadas en la utilización de los mitos (clase, nación, raza) en función de un delirio de poder. Las nuevas narrativas buscan (y seguirán buscando), frente a la deconstrucción socio-política de la postmodernidad, una cierta confianza, una autoafirmación que genere la exaltación mágica y mítica de la innovación. La novedad, per se, constituirá una especie de máxima bondad que, al ser impuesta como criterio de toda armonía, se convertirá en la fuente legitimadora de cualquier tipo de esfuerzo socio-político.
El integrismo futurista
Solo la ciencia y no Dios otorgará, en ese integrismo de futuro, la felicidad humana en el mañana. Es un futurismo rousseauneano. Se trata de un posibilismo afianzado en un optimismo antropológico de tal calibre que deja de ser real, en cuanto desconoce los límites de la criatura. No se trata de contrastar la narrativa con la realidad, sino de imponer a la realidad el diseño de la narrativa. Paradójicamente, todo esto, se presenta como compatible con una visión “optimista” semi-anárquica (o plenamente anárquica). La narrativa supuestamente progresista procura cancelar sus miedos con un optimismo prepotente.
La experiencia humana, en términos históricos, siempre ha necesitado una valoración moral. Pretender reducir esa valoración a simples criterios psicológicos conduce a una visión no sana de lo humano. En lugar de conductas rectas o torcidas, virtuosas o viciosas, se ven, entonces, simples patologías. En la postmodernidad, las fantasías de lo absurdo transhumano han tomado el puesto de la realidad humana. Las narrativas de la evasión de lo propiamente humano ponen de relieve la intencionalidad de los poderes establecidos de anular la conciencia crítica con la imposición de criterios (y hasta de léxicos) para la “correcta” visión de la realidad socio-histórica.
Lo sublime tecnológico
El intento de sustituir lo sublime religioso por lo sublime tecnológico, como rasgo distintivo de la postmodernidad, parece estar llegando a su fin. Se proclama como dogma que toda alienación puede superarse (y manipularse) con los algoritmos de la inteligencia artificial. Pero la supuesta revolución tecno-científica termina por atentar contra lo más profundo de la persona: la comprensión y respeto de lo esencialmente humano. Por eso se buscan las rutas de remplazo en las sendas no siempre rectas (o siempre torcidas) del transhumanismo. Las sociedades decadentes se transforman en revolucionarias por la vía suicida de buscar la renovación y el cambio por el cauce maldito de los sistemas totalitarios. La violencia, de origen fanático y populista, resulta la expresión de la cancelación de las interrogantes y de los diálogos fecundos que imponen la racionalidad y el pluralismo. Expresiones de decadencia cultural y espiritual resultan las proclamaciones de supuestos “derechos” anti-humanos como, p. e., el aborto, la eutanasia y el suicidio asistido. Por no hablar de los intentos eugenésicos (neo-racismo) de una cierta ingeniería biológica. O de las aberraciones de la ideología de género.
La parálisis institucional ha resultado enfermedad común en sociedades de diverso nivel de desarrollo. La política se vuelve incoherente; y, por ello, incomprensible. Y cuando se requerirían grandes estadistas para enfrentar los retos del presente y la construcción sensata del mañana, los liderazgos resultan cada vez más enanos. Todo ello muestra la crisis epocal. No es una idea, ni un prejuicio. Es algo palpable, humanamente visible. No se trata de mirar nostálgicamente hacia el pasado. El pasado ya pasó. La historia no se repite. A pesar de la sentencia de Karl Marx [1818-1883] que señala que sí: primero como tragedia; y, luego, como farsa. Tampoco se trata de ir a la búsqueda del tiempo perdido, como en la ficción de Marcel Proust [1871-1922]. Se trata de encontrar otra vez la ruta perdida de lo humano para construir una cultura alternativa.
La continuidad del esfuerzo por la nueva cultura
La construcción de esa cultura requiere continuidad y tiempo. Del reconocimiento de la necesidad del cambio a su logro para bien, va un trecho no corto. Si algo está comprobado es que la desesperación no es revolucionaria. También que el optimismo a lo Pangloss y el utopismo tecnocientífico no pueden ir más allá al toparse cara a cara con la frustración, el desencanto, el vacío y el pesimismo del ya deteriorado hombre prometeico. Ha llegado el tiempo de rehacer. Rehacer, partiendo de los supuestos antropológicos tercamente negados por la deconstrucción postmodernista.
La postmodernidad, a pesar de tener ya el rigor mortis de una cultura fracasada, se resiste a ser enterrada o abandonada en el basurero de la historia. Sus planteamientos son caducos. Caducos en cuanto contradictorios con la realidad. La fanática reacción contra los valores culturales de raíz judeo-cristiana ha llevado a los extremismos de una secularización sin norte. Dijo tener variadas fuentes de inspiración. Intentó (e intenta, a veces) manifestarse en un panteísmo a lo Hegel. En otras ocasiones lo hizo con un abierto ateísmo, a lo Feuerbach o Marx. En otras, en fin, con el fanatismo anticristiano en la línea de Nietzsche. O con la arrogancia agresiva de un antiteísmo nihilista, como en Rorty o en Vattimo. Es el fenómeno, siempre multifacético y variopinta, de la Cristofobia de la postmodernidad. Es la expresión conclusiva de un secularismo exhausto y a menudo incoherente, aunque con la ambición de imponer un pensamiento único. Consideran sus nuncios que el pensamiento único es condición de armonía. Y no es así. El pensamiento único es la negación del pluralismo democrático y de la crítica alternativa. Esa visión anti-humana se expresa en una falsa dialéctica que pretende hacer oscilar la existencia societaria entre la excentricidad y el conformismo.
La vida pública exhibe, en la postmodernidad, algunas características lamentables: ausencia de espíritu de servicio, vacío de solidaridad, exaltación de procedimientos, anemia de valores, alergia a la ética. La visión societaria de la postmodernidad resulta el universo de la mediocridad engreída. En su adormecimiento aburguesado, aparenta una admiración naif ante las manifestaciones, a veces demenciales y siempre grotescas, del anti humanismo y del transhumanismo. Ese fenómeno resulta palpable, además, en mayor medida que en otros campos, en la mediocridad aburguesada del liderazgo político y en el declive de las bellas artes.
El utopismo mercantilista y el sueño de la omnipotencia tecnológica parecen estar presentes en el actual lento proceso de extinción de una civilización agotada. Ese utopismo aparece siempre acompañado por la ebriedad de la transgresión de todo tipo de principios. Da la impresión que el frenesí de la transgresión terminó en el hastío. De allí que el fin de la postmodernidad está siendo un tiempo triste, marcado por el desencanto y por la angustia, por el vacío existencial postulado como modelo de vida. De allí la indiferencia, incluso frente a las grandes tragedias que alteran la buscada ataraxia de una cultura sin relieves y con alergia a la afirmación de valores que busquen elevar el nivel intelectual y moral del existir social. Son las señales decadentes de un tiempo en el cual el coraje fue visto con sorna por el burgués acobardamiento del espíritu. El afán de servicio a las mejores causas fue sustituido, en todos los campos, por la búsqueda del menor esfuerzo.
Frustración y cansancio. Exaltación de la nada. La fuerza como sustitutiva de la razón. Nada de nada. Los extremos encontrándose para formar cosmos marcados por la negación del ser. Marx y Feuerbach. Nietzsche y Freud. Rorty y Vattimo. Y la subcultura elevando fantasmas como ídolos. El empeño, lindante con lo absurdo, de dar vida a una cultura de la muerte para hacer la historia de la futilidad. Las llamadas políticas identitarias, con su capacidad corrosiva de una sana y verdadera democracia, como ha destacado Francis Fukuyama [1952] en su libro Identidad [8], resultan ejemplo de las políticas de resentimiento. Hedonismo, epicureísmo, escepticismo. Bajo naturalismo. Materialismo con aspiración sin aliento al bienestar compartido. Egoísmo anti-ideológico. Individualismo ramplón. Antipolítica del despecho.
Es el populismo totalitario de la decadencia. Cuando falta la fuerza de la razón moral puede decirse que la razón política está herida de muerte. Hoy estamos ―seguimos estando― esperando a los bárbaros, como en el poema de Konstantino Cavafis [1863-1933]. De Fukuyama a Huntington va la oscilación de intentos visionarios. De la globalización ―economía de mercado y democracia liberal― en aquel ¿The end of History?, publicado en The National Interest [9], hasta la confrontación cultural-política descrita en The Clash of Civlizations [10], aparecido en Foreign Affairs, está la perspectiva intelectual de la postguerra fría, que ha resultado el tiempo exánime de la postmodernidad.
Y allí está el mundo de raíces culturales judeo-cristianas en un suicida proceso de vaciamiento de sus propias fuentes vitales, insistiendo, acomplejadamente, en un proceso de agresiva secularización. Vemos realidades guiadas por el fanatismo anti cristiano; otras, por el afán mafioso del poder; y, otras, en fin, marcadas por la carencia de norte, la debilidad y poca estatura de sus dirigentes. Son oscilaciones de lo que se derrumba. De su desplome no surgirá el orden nuevo. De esas ruinas, de sus cenizas, no parece posible que nazca un Ave Fénix. Hasta ahora el anti-humanismo ha resultado la expresión más destructiva de la postmodernidad. Lleva como estandarte la destrucción de lo existente. Ondea como banderín de enganche la esperanza manipuladora del anti-capitalismo. Pero la lucha no se centra en lo económico. Se centra ―y allí está el núcleo de la intuición de Huntington― en el plano cultural y espiritual. Ello tiene, sin duda, una inescindible proyección política.
La secularización destruyó, pero se muestra incapaz de construir. La dispersión identitaria ha provocado una anemia social. Tampoco presenta metas ambiciosas más allá de una deconstrucción que es, en realidad, destrucción. La afirmación identitaria ha resultado una lucha de minorías con escaso respeto por las mayorías reales. Minorías con irreversible fuga hacia adelante. Minorías que consideran que su misión histórico-política, más que presenciar el entierro del orden liberal-burgués, consiste en llevar el individualismo del liberalismo histórico a su radicalismo más extremo; es decir, a la deconstrucción por la anomia.
La cultura dominante en la conclusión de la postmodernidad no es una simbiosis de misticismo y futurismo. Es la expresión conjunta del narcisismo y la anarquía. Un empeño tenaz por desconocer en la práctica las libertades ciudadanas; y pretender imponer, como condición sine qua non de viabilidad socio-política, un autoritarismo que podría ser llamado fascismo, sin ninguna exageración. La búsqueda del poder político resulta instrumental. Se busca, con él y desde él, por núcleos de poder público (y de grandes intereses privados que buscan la privatización de lo público) imponer un pensamiento único. Es el polimórfico totalitarismo de nuevo cuño. Es el antihumanismo del globalismo hodierno. Todo ello con el tufo de un populismo, que muestra el abierto y declarado propósito de total exclusión de quienes no compartan o critiquen su plataforma ideológica, sus medios y sus fines.
Pero la alianza de la Big Tech con el poder político puede terminar (un proceso que quizá ya ha comenzado) por la sustitución del poder político por la Big Tech. Si ello es así, el riesgo evidente es la privatización del poder político (privatización de lo público, como lo anti-natural histórico). Así los grandes intereses privados que controlan la Big Tech aspirarían a lograr no solo el control del poder político nacional, sino a regir el mundo sui generis de las relaciones entre naciones. Presenciamos, por tanto, un mundo decadente, regido por oligarquías que, en su retórica habitual, gozan, paradójicamente, atacando a las oligarquías. No es un ataque contra sí mismas. Se trata de descalificar a sus contrarios con la etiqueta de sus propias deficiencias. Es la estrategia del caos para negar la decadencia del antiguo orden, el que está muriendo, del cual son ellas expresión y referencia.
Will Durant[11] afirmó que una civilización no sería conquistada desde afuera sino cuando hubiera sido destruida desde adentro. La cultura occidental de raíz judeo-cristiana lleva tiempo siendo atacada por sus adversarios desde el ámbito donde ella logró asentarse, considerando como dignos de vituperio y censura los valores con los cuales pudo levantarse, en un largo esfuerzo de siglos. La secularización distintiva de la postmodernidad simplemente ha negado e ignorado la legitimidad de lo espiritual en su propio campo. Mejor dicho, ha negado que haya un campo propio de lo espiritual: éste no existe, desde su enfoque, ni en la existencia personal ni en la comunitaria. Ha proclamado un peculiar “tutorial” del Estado, sobre todo, incluso sobre la conciencia de los ciudadanos, intentando recluir lo vinculado a la religión y la religión misma en la estricta intimidad de las personas, sin reflejo o proyección de ningún tipo en el ámbito histórico-social. Ese proceso ha conducido a una cierta mentalidad de ghetto en algunos cristianos; y a un laicismo fanático y extremista, con desprecio a todo lo religioso. La civilización que agoniza duerme al borde de un volcán en erupción.
Si la unión del Trono y el Altar fue sustituida en el proceso de la postmodernidad por la alianza entre el Mito y el Poder, ella está adquiriendo en el presente características singulares. En efecto, se considera que el ayuntamiento del mito del hombre prometeico y la mitología de la cientificidad encierra la clave de acceso al poder histórico-político; y a su ejercicio sine die. De allí, la antropología del globalismo. Porque la alianza entre el mito y el poder no solamente se concibe sin fecha de caducidad, sino que, además, se le atribuye dimensión universal, más allá de las diferencias marcadas, en el espacio y en el tiempo, por las culturas y las civilizaciones.
La vuelta a Dios. La cancelación de la Cristofobia. La armonía entre antropocentrismo y teocentrismo. La superación del irracionalismo y del voluntarismo. El reconocimiento y la reafirmación de la persona humana. El fracaso del globalismo, tal como lo entiende la etapa agónica de la postmodernidad. Todo ello parece inscribirse en la ruta de la superación, cultural y política, del hombre prometeico. Es decir, en la base cultural del tiempo por venir.
JRI
Bogotá, enero 2023.
[1] Profesor de Historia de las Ideas y del Pensamiento Político en la Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia.
[2] Cfr. BARZUN, Jacques [1907-2012], Del Amanecer a la Decadencia. Quinientos años de vida cultural en Occidente (De 1500 a nuestros días), (Traducción de Jesús CUELLAR y Eva RODRÍGUEZ HALFFTER), Taurus, Madrid, 2008.
[3] Cfr. BUBER, Martin [1878-1965], ¿Qué es el hombre?, Fondo de Cultura Económica [FCE], México, 2021; POLO, Leonardo [1926-2013], Quién es el hombre: Un espíritu en el tiempo, Rialp, Madrid, 1991.
[4] WOJTYLA, Karol [1920-2005], Persona y Acción, (Traducción de Rafael MORA; Introducción de José Manuel BURGOS [1961]), Rialp, Madrid, 2011.
[5] Cfr. MARITAIN, Jacques [1882-1973], Le crépuscule de la civilisation (cap. I: La crise de l’humanisme moderne), en MARITAIN, Jacques et Raïssa, Oeuvres Complètes, vol. VII (1939-1943), Ed. Universitaires-Ed. Saint-Paul, Fribourg-Paris, 1988, p. 19.
[6] MOUNIER, Emmanuel [1905-1950], Revolución personalista y comunitaria. V. Líneas de futuro, en Obras (1931-1939), I, (Traducción de Enrique MOLINA [1957] y Julio Diego GONZÁLEZ CAMPOS [1932-2007), Laia, Barcelona, 1974, p. 703.
[7] Cfr. HABERMAS, Jürgen [1929], Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, (Traducción de José Luis ETCHEVERRY [1942-2000]), Cátedra, Madrid, 1999.
[8] Cfr. FUKUYAMA, Francis [1952], Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento, (Traducción de Antonio GARCÍA MALDONADO), Deusto, Barcelona, 2019.
[9] Cfr. FUKUYAMA, Francis [1952], The End of History?, en The National Interest, Summer 1989, (n. 16), pp. 3-18.
[10] Cfr. HUNTINGTON, Samuel P. [1927-2008], The Clash of Civilizations, en Foreign Affairs, Summer 1993, vol. 72, n. 3, pp. 22-49.
[11] Cfr. DURANT, Will [1885-1981] y DURANT, Ariel [1898-1981], The Lessons of History, Simon & Schuster, New York, 1968.
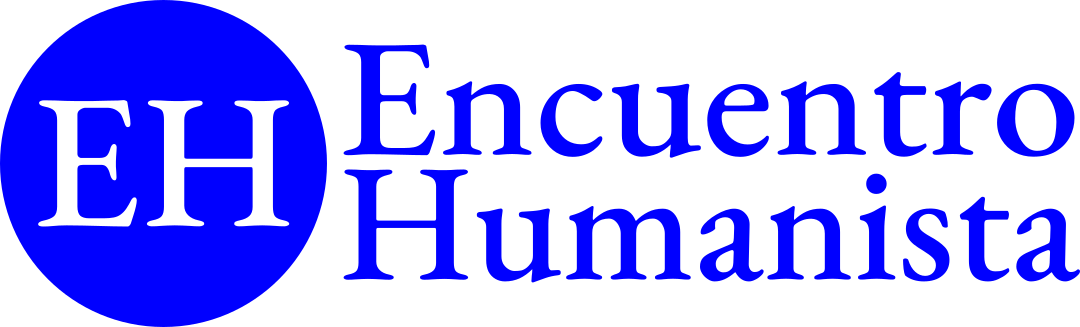

Excelente análisis. Brillante.