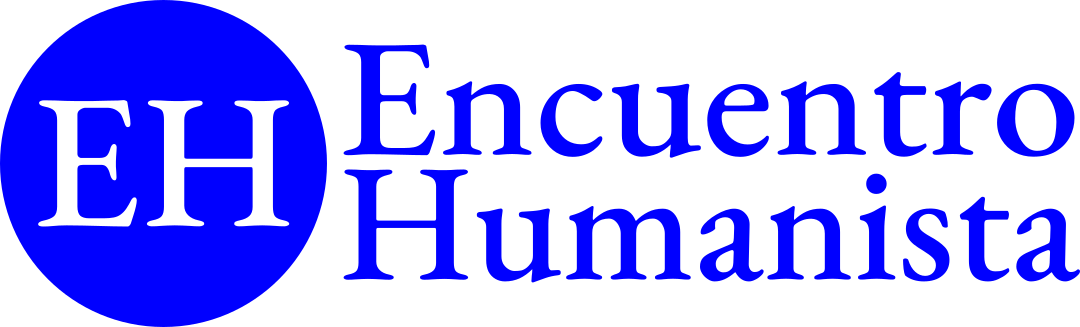RAMÓN PEÑA
Economista UCV. MSc en Ciencias Administrativas )The City University of London). Diploma en Economía de Investigación y Desarrollo (Institute National des Sciences et Techniques Nucleaires, France). Profesor del Posgrado en Economía Internacional (UCV). Articulista y ensayista.
No existe consenso en cuanto a la definición de la antipolítica. Asumamos como punto de partida en esta reflexión que el concepto implica la negación de la legitimidad de la democracia representativa, de sus principios universales y del sistema de partidos.
En general, la antipolítica no responde cabalmente a ideologías, de derecha o de izquierda, como las que han prevalecido en los últimos casi dos siglos. Podría afirmarse que es posideológica, aunque en sus diversas presentaciones se engalane con un set de promesas que pretenden darle cuerpo a una nueva utopía.
La erosión de los partidos tradicionales en diversas latitudes del globo, el desengaño por sus ejecutorias, han abierto, en una medida significativa, el espacio a los autócratas –llamemos así a quienes lideran la antipolítica— que, aunque elegidos democráticamente, no se consideran sucedáneos de los políticos tradicionales sino innovadores revolucionarios, dotados de arte y ciencia para dirigir una sociedad, en lo posible bajo sus propias reglas, esquemas y principios novedosos.
Es el planteamiento conflictivo de quien o quienes insurgen contra la tradición política democrática, argumentando que ésta ha estado al arbitrio de elites políticas, cuyo desempeño tachan como corrupto, responsable de creciente desigualdad social, mentiroso o ajeno al interés de las grandes mayorías. Quienes se rebelan, más que políticos, se promueven como redentores sociales.
Para alcanzar su propósito, necesitan diluir el entramado institucional democrático de entes públicos y partidos, lo cual favorece que no exista más que una sola voz, la suya, en la tarima propagandística. Ese protagonismo grandilocuente del líder, que en algunos casos alcanza ribetes de espectacularidad, persigue que las lealtades del público sean cada vez más emocionales que racionales. Como corresponde a una cruzada personal, mesiánica, el líder providencial anhela forjar una relación directa y paternal con su pueblo, mientras los partidos, en papel secundario, son reducidos a simples teloneros del show del autócrata.
Los autócratas contemporáneos hacen uso de un surtido de “principios políticos y valores morales” como discurso argumental, entre otros: el ultra nacionalismo, la anti inmigración, el negacionismo (del cambio climático o las vacunas, por ejemplo), la ideología de género, el anti aborto, la corrección política, el fundamentalismo de mercado, el imaginado reemplazo étnico… La radicalización religiosa o fetichista del discurso de la antipolítica no se inhibe de invocar teorías conspirativas, en algunos casos mejor definidas como conspiranoias por su contenido paranoico, como por ejemplo el delirante QAnon estadounidense. Este acervo de irracionalidades, que minan la sensatez del discurso político, sirve de preámbulo propicio para, eventualmente, echar mano del terrorismo de Estado.
La tolerancia democrática no suele ser característica de la antipolítica. Ni hablar de procesos electorales desfavorables al autócrata. Los asaltos recientes, primero al Congreso de Estados Unidos, y meses más tarde a la sede de los poderes públicos en Brasilia son elocuentes. Ante cualesquiera otras manifestaciones adversas la antipolítica viene armada con un carcaj de recursos: Lawfare, inhabilitación política, destierro, proscripción de partidos y organizaciones no gubernamentales, censura de medios… Son todos instrumentos disponibles que emparentan la antipolítica con algunas de las inveteradas prácticas fascistas o comunistas del siglo XX.
En estas primeras décadas del siglo XXI vemos cómo germina y crece la antipolítica en distintas latitudes del planeta, bastante distantes unas de otras, tanto en sociedades avanzadas como en países emergentes. Mencionemos Rusia, Hungría, Estados Unidos, Israel, Venezuela, Turquía, Filipinas, El Salvador, Nicaragua, Argentina… Enunciados por el nombre de sus actores: Putin, Orban, Erdogan, Bukele, Bolsonaro, Netanyahu, Ortega, Chávez, Duterte, Trump, Milei… Como expectativa, habría que considerar movimientos antipolíticos, que actualmente se afianzan en sociedades maduras como Francia, Alemania, Suecia, Holanda, Polonia…
En los últimos años, el número de países que experimentan un retroceso democrático supera el número de los que se han democratizado. La novedad es que la amenaza prevaleciente ya no es la usual de los golpes de Estado, ahora aflora en los propios procesos electorales democráticos.
Cabe, en fin, preguntarnos si la presencia expansiva de la antipolítica nos esboza un modelo de reemplazo, el modelo posdemocrático del futuro. Si prevalecerán sociedades asaltadas por frustración y desesperanza, como campo propicio para continuar animando a estos salteadores de camino de las democracias. O si es solo una tendencia transitoria, no un destino, que subsistirá hasta que de las mismas sociedades surja una clase dirigente ilustrada, visionaria y sensible, que forje un estadio superior de la siempre perfectible democracia…