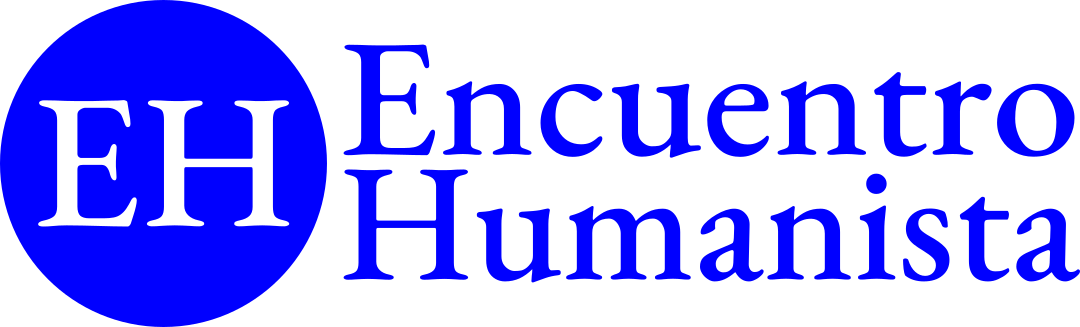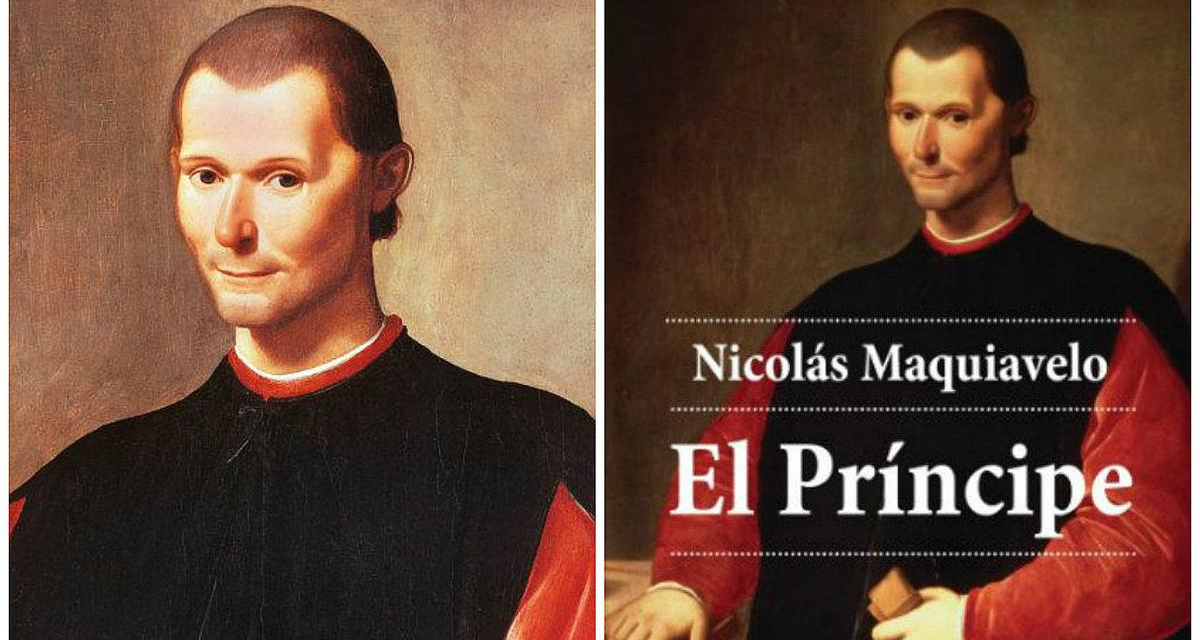Por José Rodríguez Iturbe
Abogado. Doctor en Derecho Canónico. Parlamentario venezolano. Profesor universitario.
En los días previos a los idus de marzo, aquel año 44 a. C., Casca relató a Cicerón que había visto el cielo ardiendo y también a un hombre con las manos en llamas, pero sin quemarse. Agregó que había observado a un león merodeando las cercanías del Capitolio; y resaltó que también un búho ululaba en el mercado. Por su parte, Calpurnia, al ver la tormenta de la víspera de los hechos, rogó a su marido que no fuese al Senado. Son detalles que preludian, en Julio César, de Shakespeare, la presentación del crimen contra quien detentaba el poder, con la acusación de que pretendía hacerse coronar como rey.
Un clima de temor y de angustia precede al asesinato. Cuando la muerte del poderoso es ya una realidad, los signos adquieren, en la obra shakespereana, dimensiones de advertencias, que algunos no entendieron y otros simplemente no les atribuyeron el sentido que realmente tenían. Tragedia y temor forman, en la obra, un dúo inescindible. Se teme lo que se percibe como trágico; o lo que anuncia, por su rango causal, que el hecho trágico está en vías de presentarse como realidad humana e histórica.
Shakespeare plasma en Julio César el drama anímico, visto a posteriori. El lector o el espectador distinguirán la variedad de alertas, haciéndose a la idea que las señales e indicios mostraban, sin duda alguna, que la hora de la verdad, la del destino trágico, estaba sonando para el militar capaz que había escrito la historia de sus victorias en La Guerra de las Galias. En ese escrito se recoge el triunfo de sus legiones, de las legiones de Roma, sobre el caudillo que no pocos franceses colocan como símbolo de la raíz misma de su conciencia nacional: Vercingetorix.
Del alea jacta est al veni, vidi, vici, va la gloria de los triunfos de Julio César. En los idus de marzo está el epílogo ensangrentado de su vida de guerrero. Logró imponerse a Pompeyo, militar como él y de gran prestigio y peso político. Pero, en cambio, no logró prevenir y derrotar la conjura senatorial que buscó y logró, a costa de su vida, poner fin a un mando que no parecía tener fecha inmediata de cese.
¿Por qué Shakespeare fijó su atención en esa tragedia conclusiva de un hombre que con sus res gestae había acrecentado su auctoritas, como soporte de su poder político y militar? Pienso que no quiso escribir solamente un drama histórico. En los tiempos de la Grecia antigua la educación ciudadana se hacía a través de la tragedia, cuyos concursos se realizaban en el tiempo de las Fiestas Dioinisíacas. En las obras de Shakespeare, cargadas de tensión anímica y de hondura de perfiles psicológicos, existe siempre una finalidad pedagógica. En ellas no se persigue tanto la formación en la areté, el existir virtuoso, recto, dentro de la polis; como la comprensión de los vericuetos, enderezados o torcidos, del pensar y el actuar humano. Sus obras, ambientadas a menudo en personajes del devenir histórico inglés, muestran, cómo las normalidades y las virtudes, así como las patologías y los vicios, cuando marcan a sujetos de relieve en la vida pública, se reflejan, positiva o negativamente, en la vida social y política.
Algo trágico siempre rodea al poder. En éste afloran y se reflejan más las cosas malas que las buenas de quienes incursionan como protagonistas en el mar proceloso de la política. Quizá es la conjunción maligna de la soberbia, el egoísmo, el narcisismo, la egolatría, la proyección sine die del goce lujurioso del mando, y todo lo que se quiera añadir, lo que genera acciones y reacciones en una dialéctica perversa que gira considerando la búsqueda del imperium, como el motor auténtico de la historia y de la dinámica de la participación en la vida pública. En la tragedia histórica es frecuente que la invisibilidad del signo de los tiempos resulte del ayuntamiento perverso de la avaricia y la terquedad, fusionadas en la mente y en el alma de los brutos. Tragedia, temor y poder. La razón moral ignorada o negada como base imprescindible de la razón política.
Se ve así, no tanto desde el mundo antiguo greco-romano, sino desde que Maquiavelo plasmó el divorcio entre la ética y la política, marcando ésta última con la finalidad de la presencia en la discusión y gestión sobre los asuntos de todos, no ya en el afán de servicio y la búsqueda del bien común, sino en la pura y dura lucha por el poder, concentrado, según él, con rigor inhumano, en las manos del gobernante.
En El Príncipe, (obra envilecida por el prólogo-dedicatoria, adulante y rastrero, a Lorenzo de Medici, Lorenzo el Joven, quien ni siquiera leyó el texto), Maquiavelo hizo la apología de los profetas armados, cuyo paradigma veía en Cesare Borgia; y se burló, despectivamente, de los profetas desarmados, que ejemplificaba en el fraile Girolamo Savonarola. Cesare Borgia fue un condottiero sanguinario e inclemente. Savonarola, un predicador incansable contra la inmoralidad de la Florencia mediciana. Aquél fue temido. Éste, aunque admirado por muchos, terminó ahorcado, sus restos quemados y sus cenizas dispersas.
La crueldad y la fuerza de Cesare Borgia fueron, para Maquiavelo, señales evidentes del poder, en cuanto el Príncipe debía ser más temido que amado; y no debía vacilar en hacer de todo (desde mentir hasta asesinar) para obtener y mantener el poder. Del fraile, en cambio, hizo befa en El Príncipe (aunque al final de sus días le pidiera perdón en su Exhortación a la Penitencia). No consideró Maquiavelo un hecho patente: que Savonarola nunca buscó el poder, sino la conversión moral de una ciudad, controlada por una familia, los Medici, que había hecho de ella una urbe esplendorosa, pero donde campeaban la corrupción y la inmoralidad de las costumbres.
Los Medici fueron desplazados, por presencia militar francesa, del poder de Florencia. Dirigió la Signoria, a raíz de ese hecho, durante 15 años, el Consejo de los 10. Fue el tiempo en el cual Maquiavelo tuvo altas responsabilidades en la diplomacia y en la defensa de la ciudad. Pero, corsi e ricorsi, los Medici volvieron. Y los que habían estado en el poder en su ausencia fueron perseguidos. Entre ellos estuvo Maquiavelo. Confinado en una pequeña propiedad rural y con prohibición expresa de acercarse a Florencia, escribió entonces dos de sus obras más destacadas: El Príncipe y los Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio. Solo serían publicadas después de su muerte.
Quienes piensan que su poder temporal no posee límites y no tendrá nunca fin, buscarán, sin duda, ser más temidos que amados. Buscarán ser émulos de Cesare Borgia y se burlarán de cuanto Girolamo Savonarola se cruce en su camino. Y considerarán que el poder les da, como la propiedad quiritaria romana, el derecho al uso, disfrute y abuso de todo y de todos.
Pero, de pronto, inesperadamente, pudieran darse tormentas, y visionarios de imágenes con las manos como teas que corren hacia ellos sin quemarse, y búhos ululantes, y leones hambrientos de paseo, y Calpurnias temerosas rogando a sus cónyuges el cambio de las tareas previstas en el calendario. Y todo podrá será visto con sonrisas irónicas y gestos de desprecio. No captarán, ni ellos ni su entorno, que la tragedia está cercana. Y no habrá ningún Shakespeare que refleje con grandeza (porque la grandeza estará ausente) el quejido agónico de César: E tu quoque Brute filii mei!, al ver la daga de Brutus que también le atravesaba, al igual que aquellas de los demás conjurados del Senado.
Más que imitadores de César, en este tiempo menguado de la agonía de la postmodernidad, abundan los bárbaros, que, considerándose alumnos distinguidos de Maquiavelo, le superan en su amoralidad, pero no en su agudeza; se gozan en su cinismo, pero tiene alergia visceral al humanismo y a la historia. Más que dictadores, en el sentido romano del término, son vulgares tiranos, cebados en la humillación de su pueblo y en la destrucción de sus instituciones. Tienen como lema, en la ebriedad del poder, carpe diem; pero, con ignorancia non docta, presumen que para ellos nunca existirán los idus de marzo.
Pero el poder, todo poder, tiene sus ciclos vitales. Y la propia anomia, generada por el vacío anarcoide de reglas de juego y de instancias sólidas de referencia, constituye la cuna en donde nacerá la tragedia. Al principio surgirán de ella leves vagidos, como de criatura recién nacida. Y luego el llanto se convertirá en rugido. Y el niño postergado se verá ya en su madurez robusta y justiciera. Y sonará en el reloj de la historia la hora de la justicia. Y nadie podrá escabullirse para dejar de rendir cuentas. Todos, incluidos los que intentan el goce monopólico del poder, tendrán que enfrentar sin escape el resultado de sus ejecutorias. Deberán ver, en la balanza de los premios y castigos, reflejadas sus obras. En la hora de la verdad, aparecerán sin afeites las secuelas miserables de los sepultureros de la libertad.
Con Julio César, apuñalado en el Senado el 15 de marzo del año 44 a, C., culminó, trágicamente, el ciclo del primer triunvirato y la historia de la República. Del segundo triunvirato emergerá Octaviano, y con él, el comienzo del Imperio, con los años de la Pax Octaviana.
Todo tiene su inicio. Todo tiene su fin. Calpurnias angustiadas. Señales celestes. Leones sueltos. Búhos ululantes. Algún Shakespeare como cronista de tragedias inevitables, reflejando la ceguera y la terquedad de los humanos. La rueda del tiempo no carece de sentido. En el tiempo lo potencial logra su actualidad, si actores responsables actúan con madurez y oportunamente. Porque la historia es humana. Profundamente humana. La escriben los hombres que no abdican de su libertad.
Los integrantes del gobierno florentino del Consejo de los 10 (Maquiavelo entre ellos) pensaron, respecto a los Medici, ¡no volverán! Pero volvieron. En política, según muestra la historia, sean buenos, regulares o malos los protagonistas, ni los goces son para siempre, ni las desdichas perpetuas. Y, también, muestra que el acomplejamiento destructivo lleva, en sí mismo, el germen de su propia destrucción. No hay empeño negativo omnipotente. La furia nihilista puede y debe ser detenida, derrotada y extirpada.
Como todo concluye su ciclo, los Medici fueron, de nuevo, separados del gobierno de Florencia. Maquiavelo intento, entonces, otra vez, figuración pública. Siendo del conocimiento de todos que, a pesar de haber sido perseguido, había procurado abajarse, buscando, con su humillación personal, los favores del poder, (colaboracionismo mendicante, pensando inútil luchar contra el poder establecido) en esa nueva ocasión no estuvo entre los designados. Entonces, se murió. (Para su fortuna, bien atendido espiritualmente por Fray Mateo, según dejó constancia epistolar su hijo).
La lucha por el bien común supone, a menudo, evitar la cohabitación y el colaboracionismo con aquellos que, maquiavélicamente, solo piensan en gozar del poder, destruyendo las instituciones y encarnando la anti Patria.
Todo gobernante debería meditar a menudo la conveniencia de ver las cosas (incluido su mando) sub specie aeternitatis. La razón es clara: deberá dar cuenta de sus actos a sus semejantes y también a Dios. Si ve todo solamente sub specie humanitatis, terminará reduciendo su tránsito terreno al gozo de la utilidad efímera de lo intrascendente, quedándose con la esquiva tranquilidad de lo momentáneo y pasajero, por más largo que parezca a sus ojos el tiempo superior a dos décadas y cercano al cuarto de siglo. Su vaciedad existencial será la fuente de su soledad; y la pequeñez degradada de sus obras y el daño inmenso de sus arbitrariedades y felonías, el motivo colectivo de su censura y desprecio por parte de las generaciones del porvenir.