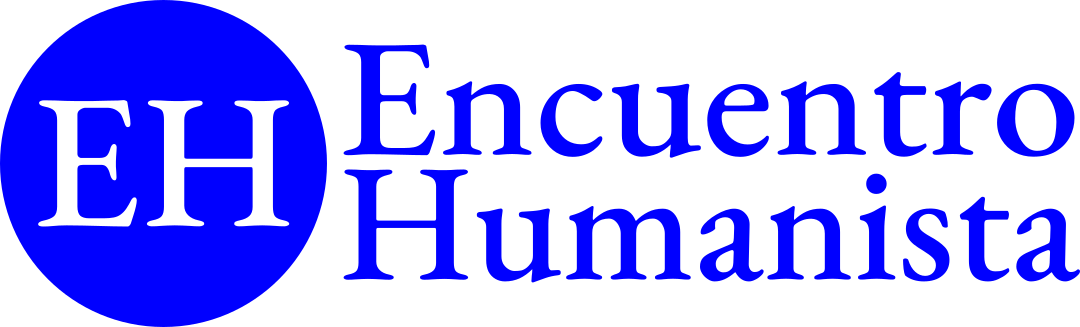MARCOS VILLASMIL
Recordaba recientemente Guy Sorman unas palabras del sociólogo francés Raymond Aron, luego de visitar Argentina en 1960: “hay tres tipos de economía: capitalismo, socialismo y Argentina”. Creo que se quedó corto el maestro Aron. El problema no es solo la economía.
Desde hace más de medio siglo hablar de política en Argentina ha pasado en buena medida por ese fenómeno antipolítico llamado el peronismo. El próximo mes de octubre el pueblo argentino tiene una gran oportunidad -una vez más- de realizar un cambio decisivo para abandonar viejos y muy dañinos hábitos, para evitar seguir equivocándose.
Hábitos que se resumen en una palabra y en un personaje: Juan Domingo Perón y el peronismo.
Perón impuso una impronta caudillista como pocos. Dejó como testamento sólo ideas generales de tufo populista, así como una forma de hacer las cosas con base en un clientelismo antológico, ligado con formas más o menos visibles de autoritarismo, con su persona como objeto de culto. El peronismo se caracteriza por una flexibilidad proteica –de valores, de propuestas, de visiones, de análisis, de estilos-, ya que el fin último es explotar la poca memoria de la masa, y poner todo al servicio del caudillo de turno. Ello aporta la inmensa ventaja de que ninguna ideología ni algún principio que quede todavía realengo por allí es de importancia a la hora de crear nuevas, pero siempre fructíferas capturas del poder. Eso fue lo que entendió un joven Néstor Kirchner, desde su lejana y sureña gobernación de Santa Cruz. Apenas llegar a la presidencia, renovó los hilos del poder peronista para ponerlo al servicio de la construcción de una nueva hegemonía. Y quien al final terminó cobrando y disfrutando fue su viuda Cristina, hoy a su vez enfrentada y acorralada por una justicia que aspira que ella pague todos sus desatinos y corrupciones.
En cierta ocasión, hace algunos años, se le solicitó al dueño de un bar llamado “Perón, Perón” que definiera al peronista típico: “Amigo de sus amigos, bueno para los asados, aficionado al fútbol, y sin dominio del inglés”. Al respondérsele que esa sería la definición del argentino promedio, indicó con sorna: ”Claro, el argentino promedio es peronista de corazón”.
UNA POTENCIA TORNADA IMPOTENCIA
En su último artículo (titulado “Argentina: doscientos años de soledad”), el finado periodista y escritor Tomás Eloy Martínez (quien huyendo de amenazas de muerte de grupos de ultraderecha vivió varios años exiliado en Venezuela) afirmaba que su país se había tornado impredecible, todo un enigma.
Desde la llegada de Perón al poder Argentina ha sido un campo de batalla de facciones –civiles y militares- que se han sucedido, y que han negado sostenidamente cualquier idea que no esté mojada en el tinte autoritario, jerárquico, carismático y clientelista impuesto por el Padre de la Patria Populista. Con cada nuevo caudillo han sufrido tanto el pueblo como las instituciones, ambos olvidados y minuciosamente manipulados.
Un nuevo peronismo sucede al anterior fracasado como todos, sembrando de nuevo el optimismo en una masa que ya ha adoptado como una nueva piel los tics explicativos del atraso y del fracaso, cuya culpabilidad siempre es externa, como los yanquis, o los organismos internacionales tipo FMI. Si algo ha producido el peronismo es el convencimiento de que en un país lleno de callejones sin salida lo malo siempre puede empeorar.
Y pensar que Rubén Darío escribió en 1910 –antes del peronismo, cuando todo apuntaba fabulosamente para el país- un “Canto a la Argentina” con una tremenda fe en el futuro; la llamaba “la región del Dorado, el paraíso terrestre”. En 2004, Juan Gelman, a su manera le respondería: “Cuando el dolor se parece a un país, se parece a mi país.”
Se preguntaba Tomás Eloy Martínez, en el artículo mencionado arriba, dónde está ahora Argentina. ¿En qué confín del mundo, centro del atlas, techo del universo? ¿Argentina es una potencia o una impotencia, un destino o un desatino, el cuello del tercer mundo o el rabo del primero?
Continúa: “Hacia 1928, las estadísticas señalaban que Argentina era superior a Francia en número de automóviles y a Japón en líneas de teléfonos. A fines de 1924, el poeta nacional Leopoldo Lugones proclamó que los militares eran los «últimos aristócratas» del espíritu y les exigió que, espada en mano, ejercieran su «derecho de mejores», con la ley o sin ella y emprendieran cruzadas para imponer un «orden nuevo». Las sucesivas cruzadas de los «aristócratas del espíritu» -que culminaron en la guerra de las Malvinas, en los campos de concentración de la dictadura y en los cementerios de desaparecidos-, precipitaron el país en un desastre para el que todavía busca salida.”
Tomás Eloy concluía su artículo con estas terribles palabras: “Mucha de la infelicidad argentina nace de una lección que la realidad siempre contradice. A los niños se les enseña en las escuelas que son hijos de un país grande acechado por desgracias de las que no es responsable. Nunca le será fácil alcanzar la dicha a un país que cree tener menos de lo que merece y que desde hace décadas imagina que es más de lo que es. «¿Cómo se vive allá, en América Latina?», me preguntaba un amigo cuando volví del exilio. Argentina no estaba, entonces, en América Latina sino en ninguna parte: ni en el continente al que pertenecía por afinidad geográfica ni en la Europa a la que creía pertenecer por razones de destino. Estaba, como quien dice, en el aire. Lo peor es que cuando tenga que bajar, no sabrá dónde.”
Argentina enfrenta una vez más, el inmenso desafío de acudir a las urnas. No es precisamente ocasión para celebrar, porque a la tradicional hidra peronista se le une hoy otro capítulo de la Historia universal de la Infamia, de Jorge Luis Borges: un autócrata populista y de rasgos psicológicos erráticos, Javier Milei, que al parecer quiere poner no un grano sino una tonelada de arena al tradicional proceso de destrucción nacional que caracteriza a la nación desde la alborada peronista, hace ochenta años.
El candidato peronista es el actual ministro de una economía destruida, Sergio Massa, y todo indica que Milei y Massa quieren ahogar, entre ambos, la opción de la senadora Patricia Bullrich, que al menos tiene el mérito de no ser ni Milei ni Massa, ni participar de los movimientos tóxicos que los apoyan. Es una política de amplia experiencia y no caracterizada por causar escándalos o haber metido las manos en las arcas públicas. Ello es mucho en estos corrosivos tiempos antipolíticos latinoamericanos.
En suma: Bullrich es la opción de la política, Milei y Massa de la antipolítica.
Votando en las elecciones del próximo mes de octubre por Patricia Bullrich (la más respetable de las tres opciones visibles) no quiere decir que todo se arreglará automáticamente, que el país podrá por fin poner los pies sobre la muy terrena realidad. Eso nunca es verdad. Pero el último siglo argentino ha sido tan trágico, tan erróneo, que el gobierno que simplemente rompa con esa barrena infernal alcanzará un gran logro histórico para el sufrido país sureño.
Esperemos entonces a esa primera vuelta con algunas esperanzas, aunque todo indica que el pueblo argentino, partiendo de reclamos justos e insatisfechos desde hace décadas, podría -una vez más- equivocarse. Lo que queda claro es que si no hay triunfador absoluto en la primera vuelta, y a la segunda (balotaje), a realizarse el 19 de noviembre, pasan Massa y Milei, nada bueno puede preverse para ese querido país.