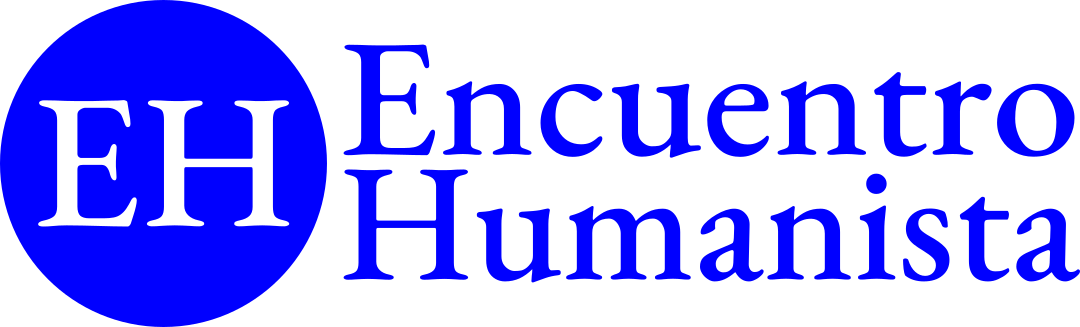ASDRÚBAL AGUIAR A.
Miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de España, de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas y de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, y de la Academia de Mérida
NOTA PUBLICADA ORIGINALMENTE EN «PAPEL LITERARIO» (El Nacional), el 19-2- 2023.
¿Qué saldo nos quedará y le quedará a Occidente, es la pregunta pertinente, de la guerra en curso de Rusia contra Ucrania, una nación “asociada” a la Unión Europea desde 2014?
Deja ya incidencias alimentarias y energéticas a nivel mundial, compromete el avance “hacia la neutralidad climática” en medio de un “mosaico desordenado de poderes” que, de suyo, cuestiona el poder real actual de Estados Unidos y la vieja Europa , como lo admite desde Davos el pasado 18 de enero el canciller alemán, Olaf Scholz.
El «acto de agresión» de Rusia contra Ucrania, que así lo califica la Asamblea General de Naciones Unidas en su “período extraordinario de emergencia” de 1° de marzo de 2022, siguiendo la definición adoptada a propuesta de la antigua Unión Soviética (A/RES/3314-XXIX de 14 de diciembre de 1974), a saber, por constituir “el primer uso de la fuerza armada por un Estado en contravención de la Carta” de San Francisco y del párrafo 4 de su artículo 2, ha provocado un verdadero quiebre histórico. Es monumental. Tendrá efectos planetarios, sin lugar a duda: “la guerra nos está afectando a todos”, señala el premier de los germanos.
Es, por una parte, el punto de cierre de una guerra anterior en curso, prorrogada y no atendida con prontitud y eficacia. Sumaron 13.000 los muertos y fueron 30.000 los heridos en 2015, cuando se reúne por segunda vez el llamado Cuarteto de Normandía que busca resolver sobre el conflicto bélico en el Este de Ucrania. Y la comunidad internacional se ha revelado incapaz de conjurarlo. Es la “agresión a Ucrania”, además y por la otra, la culminación de un largo proceso de transformación integral del orden jurídico y político internacional iniciado en 1989, hace tres décadas. China y Rusia han puesto sus cartas sobre la mesa desde el 4 de febrero de 2022. Se abre, quiérase o no, una “Era nueva” en las relaciones internacionales, tal y como lo sostienen desde sus perspectivas las mencionadas potencias en su Declaración Conjunta de Pekín. ¿La gobernanza global se ejercerá desde Shanghái?
Más allá de abordar los incidentes de la conflagración en curso, los jefes de Estado y Gobierno suscriptores de la Declaración de Versalles de 10 y 11 de marzo siguientes y la Declaración de la OTAN del 24 de marzo no son extraños a este quiebre llamado «epocal». En Ucrania se defienden “nuestros valores compartidos de libertad y democracia”, reza la primera, en tanto que la segunda acepta que “la guerra no provocada de Rusia … representa un desafío fundamental a los valores y normas que han llevado seguridad y prosperidad a todos en el continente europeo”.
La guerra contra Ucrania, sobre todo, es el desencadenante de una cuestión más de fondo, geopolítica e identitaria a la vez, en un siglo que como el actual se da en prohijar deconstrucciones ciudadanas y territoriales tras las que sólo restan proximidades culturales, allí donde las naciones conservan a sus culturas. “Moscú considera a Ucrania parte de su identidad y de su espacio de influencia y cuyo control juzga vital para su seguridad”, comenta Guillermo Pereira, editor de audiencias de El Cronista (23 de marzo de 2022).
Ese “infierno en la tierra”, como este lo describe, deja costos irreparables que jamás olvidarán sus víctimas, ni siquiera una vez como cese la conflagración en curso, en la que intenta mediar el antiguo imperio otomano, la Sublime Puerta. Dicen también hacerlo los chinos, simulando ser extraños a lo que ocurre.
Entre tanto, inmersos en trivialidades y pugnas estimuladas deliberadamente por el progresismo globalista y los discípulos de Antonio Gramsci y Theodor Adorno (Darío Enrique Cortés C., “Neomarxismo y revolución cultural”, Utopía y praxis latinoamericana, Año 24, número Extra 3, 2019), los americanos y europeos llegamos a la escena ucraniana habiendo dilapidado la larga transición que inaugura la caída de la Cortina de Hierro y cierra el COVID-19; muy propicia esta para la renovación de un orden internacional en mora, el de 1945, sustentado sobre la experiencia del Holocausto.
Presenciamos esta vez, debilitados en nuestras raíces los angloamericanos y latinos, un bautismo de sangre del orden global que emerge a partir de la medieval Rus de Kiev, madre de los rusos y teatro de los desencuentros. Despertamos, sorprendidos, ante un drama que casi dura una década y nos sorprende en su giro, al formalizar Rusia una vieja guerra como guerra convencional en plena Era digital, resucitando en el imaginario – acaso deliberadamente y para despertar en la conciencia colectiva apegada a la filmografía hollywoodense – los fantasmas del siglo XX. Es, como lo creo, lo que concita nuestra atención del evento, extrayéndonos del Metaverso que nos mantiene como presas.
La declinación de nuestras raíces judeocristianas y grecolatinas, la banalización de nuestras concepciones políticas y sobre la democracia al punto de inventarnos la categoría de lo iliberal, como el hábito corriente de destruir estatuas, quema de iglesias, forjar identidades al detal y avergonzarnos de nuestra memoria, sin embargo, no nos permite mirar más allá y apreciar el hecho ucraniano en sus reales dimensiones. Nos encontramos en la hora del Dios Jano.
Ucrania, hasta ayer la veíamos como ese patio trasero, puente con el Oriente, que acaso sólo ha servido para desandar los enconos partidarios de Donald Trump y Joe Biden. Uno, por tener intereses dinerarios con el depuesto presidente ucraniano Víktor Yanukóvich, socio de Putin, el otro por presionar al sucesor, Volodímir Zelenski, para que le ofrezca pruebas de lo anterior. Pero el poder nuclear – quince reactores – es la verdadera manzana de la discordia que mueve al régimen ruso de Vladimir Putin, arguyendo a su favor el peso de la historia de su nación y la unidad de su cultura.
El Parlamento Europeo ya había condenado en 2014 – no ahora en el fragor de la guerra – “la violación por parte de Rusia de la soberanía e integridad territorial de Ucrania y pide a Rusia que ponga fin con carácter inmediato a todo tipo de violencia”. La Asamblea de la ONU, que hoy condena el «acto de agresión» ruso ante similar hipótesis y con lenguaje sibilino había instado (Resolución A/RES/75/29 del 7 de diciembre de 2020), sin resultados, “a la Federación de Rusia, en su calidad de Potencia ocupante, a que retire sus fuerzas militares de Crimea… y ponga fin sin demora a su ocupación temporal del territorio de Ucrania”.
La condena actual por la ONU de “la declaración hecha por la Federación Rusa el 24 de febrero de 2022 de una «operación militar especial» en Ucrania” y el exigir que “la Federación de Rusia ponga fin de inmediato al uso de la fuerza”, votada afirmativamente por 141 Estados parte sobre 5 votos en contra – Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea – mediando 35 abstenciones, en modo alguno significa, téngase presente, que el orden mundial nacido tras la Segunda Gran Guerra hubiese resucitando, ahora sí, sobre bases más sólidas. No nos engañemos.
La misma Declaración de Versalles mencionada no es ajena a la sustancia de la cuestión: “La guerra de agresión rusa constituye un vuelco descomunal en la historia europea”, afirma. Y admite que el desafío presente es estar a la altura “en esta nueva realidad, protegiendo a nuestros ciudadanos, nuestros valores, nuestras democracias y el modelo europeo”. Salvo USA, los americanos del norte, centro y sur, de conjunto y como parte de Occidente, ante la realidad de la guerra declarada por Rusia contra Ucrania aún permanecemos a la zaga, sin narrativa propia, salvo la de sobrevivir y amoldarnos a las realidades. Ello también cabe observarlo, pues los efectos de la guerra y el advenimiento probable de un orden nuevo, que aún estimamos como cosas distantes, los cargaremos a cuestas todos cuando menos durante dos generaciones, hasta el 2049.
En los días previos a la agresión a Ucrania, desde Beijing le han dicho al mundo Putin y Xi-Jinping sobre sus reglas para la gobernanza global y sobre el valor particular que le asignan a la libertad. A buen seguro que las harán presentes durante los esfuerzos de negociación de la paz que se adelantan sin resultados, mientras el primero buscará afianzar su estatus quo sobre Crimea y Sebastopol. Perdiendo la guerra, la puede ganar Putin.
El mundo sino-ruso nos mira con desprecio a los occidentales, convencidos de que hemos renunciado a los valores de nuestra milenaria civilización luego del esfuerzo de disolución que de nuestras culturas ellos mismos han estimulado a partir de 1989; por lo que nos espetan, ensoberbecidos, que unidos al Oriente de las luces y por conservar este “un rico patrimonio cultural e histórico” y “tradiciones democráticas … que se basan en miles de años de experiencia”, son los llamados a sustituir al Occidente de las leyes, para darle estabilidad definitiva a la gobernanza global.
En la más reciente edición de mi Código de Derecho Internacional (UCAB/Editorial Jurídica Venezolana, 2021) – estás notas las extraigo del mismo – abordo este contexto distinto que se sobrepone a las relaciones internacionales del momento dominándolas y a propósito de la globalización en curso. La Unión Soviética, el ingreso de la Humanidad a la tercera y cuarta revoluciones industriales, la digital y la de la inteligencia artificial, el Covid-19 y ahora a la guerra geopolítica planteada por Rusia con su invasión a Ucrania, son los acicates.
Como referencia al margen y para muestra de la ineficacia sobrevenida del orden internacional en vigor a partir de 1945, al punto que los sucesos que sobre la cuestión ucraniana se acumulan desde 2013 y lo trasvasan – obra de la señalada deconstrucción: “Lo stato é ormai troppo grande per le cose piccole e troppo piccolo per le cose grandi», dice Luigi Ferrajoli (La sovranitá nel mondo moderno, Milano, 1995) – pondérese como indicativo el “daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas” como las desarrolladas en un laboratorio de Wuhan desde donde emerge la pandemia de 2019. Su información la ha proscrito China: “la ciencia no tiene fronteras, pero los científicos tienen una patria”, afirma Xi-Jinping (Los Angeles Times, junio 28, 2021). Deja el gravoso saldo de 6.094.320 muertos, siendo mayor para Occidente con 4.576.863 de víctimas fatales, cuyo un único paralelo lo es cuantitativamente la Shoah, la llamada «solución final» bajo el régimen nazi.
Pues bien, a la hora y antes del aldabonazo de la guerra en curso y en la antesala de Occidente, como expresión de ese proceso de relativización cultural que invade al mundo de lo jurídico y político ningún Estado parte de la ONU se ha atrevido a reclamar o reivindicar la autoridad del Derecho internacional sobre la cuestión de la pandemia universal. Ninguno le ha exigido a China le provea a la Humanidad de un resarcimiento justo e integral, por el riesgo objetivo que la ha dañado de modo irreparable.
Se trata entonces – a partir de lo señalado por el encuentro citado de Versalles: “Rusia trajo de vuelta la guerra a Europa” – de sopesar y de verificar en la circunstancia ex novo del desenlace de la guerra de aquella contra Ucrania, si en el oeste del mundo, usando la metáfora del bosque, además de cambiar este y como todo árbol a sus hojas según los tiempos, asimismo se ha decidido que sus raíces se sequen.
En el instante dilemático en el que toma cuerpo la conflagración en los predios orientales de Europa y en la que se ha involucrado, inevitablemente, así sea de un modo indirecto, el mundo occidental, media lo dilemático y esencial: No se equivocaba Huntington al advertir sobre el «choque de civilizaciones» (Samuel Phillips Huntington, «The Clash of Civilizations?», Foreign Affairs,vol. 72, no. 3, 1993). No se trata, pues, de meros juegos bastardos y de orden geopolítico los que hayan dado origen y estén comprometidos con la agresión a Ucrania; más allá de que la chispa la haya encendido otro feligrés del «mal absoluto», diría Hanna Arendt: “Sabe que la política moderna gira en torno a una cuestión que, hablando estrictamente, nunca debería entrar en la política, la cuestión del todo o nada: del todo, que es una sociedad humana dotada de posibilidades infinitas, o de la nada exactamente, es decir, el fin de la Humanidad” (Fina Birulés, compiladora, Hanna Arendt, El orgullo de pensar, Barcelona, Gedisa, 2006). Lo ha dicho Vladimir Putin: “Para nuestro país esto es, en última instancia, una cuestión de vida o muerte, una cuestión de nuestro futuro histórico como pueblo. Y esto no es una exageración, es cierto”, declara al momento de anunciarle al mundo y los rusos de su acto de agresión, que llama “operación militar especial” o ¿Responsabilidad de Proteger (R2P)?
Conocer esto y auscultarlo a fondo no es baladí. De ello dependerá, al término y como se espera, que Vladimir Putin sea derrotado en su «guerra convencional» pero de una manera cabal; pues perdiendo la guerra que ha emprendido, su narrativa, la que concertara con China “sobre las relaciones internacionales que entran en una Nueva Era”, puede ganar la guerra, repito. La razón de poder volverá por sus fueros y quedará derogada para lo sucesivo la «razón de humanidad».
El Manifiesto Conjunto de Beijing del pasado 4 de febrero no escatima en párrafos al respecto. Sólo esperaban sus autores de un terreno abonado para fijar sus premisas ¿a través de las negociaciones sobre la paz en Ucrania?: “A medida en que aún continúa la pandemia de la nueva infección por coronavirus, la situación de seguridad internacional y regional se complica y el número de desafíos y amenazas mundiales crece día a día… Rusia y China se oponen a los intentos de fuerzas externas de socavar la seguridad y estabilidad en sus regiones adyacentes comunes, y tienen la intención de contrarrestar la interferencia… en los asuntos internos de los países soberanos bajo cualquier pretexto…”, dice lo declarado por estas antes del estallido formal de la guerra.
La crucial y severa reflexión que hiciese desde el parlamento alemán Josep Ratzinger, Papa emérito, en 2011, a dos años de que los rusos invadieran a Crimea y Sebastopol y acaso avizorando su final desenlace como la contumacia rusa ante Naciones Unidas, ahora se actualiza (Benedicto XVI, Habla sobre vida humana y ecología / Pablo Blanco y Emilio García Sánchez, editores, Madrid, Palabra, 2013, pp. 42 ss.):
“Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?, dijo en cierta ocasión San Agustín”… “Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. En un momento histórico, en el cual el hombre ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable, este deber se convierte en algo particularmente urgente. El hombre tiene la capacidad de destruir el mundo. Se puede manipular a sí mismo. Puede, por decirlo así, hacer seres humanos y privar de su humanidad a otros seres humanos. ¿Cómo podemos reconocer lo que es justo? ¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal, entre el derecho verdadero y el derecho sólo aparente?”, se preguntaba Ratzinger.
Siguiendo a Martii Koskenniemi, (Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960, Bari, Editori Laterza, 2012), puedo decir que “la visión de la esfera internacional como espacio social único está siendo suplantada por una comprensión del mundo fragmentada, o caleidoscópica, que crea nuevas configuraciones espaciales y temporales donde lo particular y lo universal resultan completamente confusos”, incluido el principio ordenador de la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana.
Es este, sin lugar a duda, el desafío que se le planteará a la comunidad internacional o el terreno en el que habrá de trillar de modo especial Occidente, al momento en que haya de resolver sobre esta inédita guerra convencional auspiciada por dos potencias cuyo único propósito es, como lo han dicho en su Manifiesto, “defender los resultados de la Segunda Guerra Mundial y el orden mundial existente de la postguerra”: el geopolítico estrictamente.
No por azar, vuelven sobre el rescate chino de Taiwán, “parte inalienable” de su nación y el control por la Federación de Rusia sobre los espacios que tuvo bajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), como el ucraniano. Lo que consideran justificado sus respectivos gobernantes, por lo demás, dado que, según ellos, “ha surgido – en virtud de la transformación de la arquitectura de la gobernanza global – una tendencia hacia la redistribución del poder en el mundo”. Y se han adelantado, con toda crudeza, a la repartición por la fuerza.
Ucrania, no lo olvidemos, es una unidad inestable de diversidades históricas, de mestizajes entre distintas culturas por sobre sus originarias, unas mirando hacia Occidente y otras al Oriente. Es y ha sido, ciertamente, un laboratorio de experimentación geopolítica desde sus más remotos días. Puede volverse en la hora una oportunidad y el escenario en el que encuentre apropiado discernimiento la Era Nueva – pactada por rusos y chinos – o el Nuevo Orden Global que busca forjarse en medio de una tensión entre los nichos sociales – localidades humanas desafiantes de la virtualidad digital – en los que se ha fragmentado Occidente a partir de 1989, tras el derrumbe de la Cortina de Hierro.
En lo mediato, hasta el instante en que los ucranianos readquieren su independencia en 1991, su autodeterminación se ha vuelto ejercicio corajudo e inacabado de voluntades en choque, que aún sigue sin destino cierto. “En el siglo IX fue el país de los eslavos orientales, la nación más grande y poderosa de Europa hasta el siglo XII. Hogar de la primera democracia moderna fue dividida en el siglo XIX tras la Gran Guerra del Norte, la mayor parte se integró en el imperio ruso y el resto en el austrohúngaro” (Fermín Agusti, Cadena Ser, 2014).
Llamada Ucrania “la puerta de Europa”, nuestro primer historiador habla de la llegada a ella de los escitas (Los nueve libros de la historia de Herodoto de Halicarnaso, Madrid, 1898) – que sobre sus espacios los del sur de Rusia forman la Escitia en tiempos precristianos, hacia el siglo VIII a.C. Comercian con los griegos y persas y se nutren de sus savias hasta que entran en escena los eslavos. Estos, entre los siglos IX al XIII de la era cristiana establecen la Rus de Kyiv, tributaria de la catolicidad ortodoxa de Constantinopla y desde la que gobiernan los grandes príncipes o czares de Rusia entre el año 862 y 1157, cuando ocurre el cisma, que divide a la monarquía entre 1154 y 1240, una residente en Kiev, otra en Moscú.
Durante los siglos XVI al XVIII una parte de Ucrania pasa a ser dominada e integrada dentro de la Mancomunidad de las Dos Naciones que forman el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia, que a su vez reúne a la actual Polonia, la Ucrania Bielorrusa, Letonia, Estonia y la llamada Rusia occidental. Pero mirando entonces hacia el oeste cultural los ucranianos, los cosacos – formaciones sociales multiculturales, descendientes de eslavos, y nómadas – forman después en sus tierras el Hetmanato, con sus costumbres y formas de autogobierno basadas en tradiciones militares. Y los tártaros – parte de los pueblos túrquicos – crean allí su propio estado, el Janato de Crimea, hoy “reconquistado” por la Rusia de Putin (https://ukraine.ua/es/explora/historia-y-origenes/).
En ese tiempo, entre 1648 y 1654 ocurre en tierras ucranianas la célebre rebelión de Jmelnirski o la revolución de Chmielnicki, que junta alrededor del atamán de dicho nombre a cosacos de Zaporoshia, de la región de Dnieper, los tártaros de Crimea y ortodoxos contra la Mancomunidad, relajando sus controles polacos, de judíos y católicos romanos; ello, en búsqueda de crear un estado cosaco autónomo que a su final sólo alcanza que las tierras cosacas pasen a control de los rusos, en lo que se conoce como El Diluvio. Polonia pierde así un tercio de su territorio (Perry Anderson, El Estado absolutista, Siglo XXI, Madrid, 2007). La mayoría de la población ucraniana se consideraba distinta de los lituanos y polacos que les gobernaban.
Desde entonces hasta el siglo XX, ese mosaico de realidades culturales que sincretizan las raíces de Occidente con la de Oriente, Ucrania, pasa a dividirse para formar parte de dos imperios, el austríaco o austrohúngaro y el ruso. Quisieron construir los ucranianos su propia nación entre 1917-1921 mediando la revolución bolchevique, a la que resisten unidos a los polacos. Mas al cabo, a diferencia de Polonia, que conserva su entidad, Ucrania se diluye dentro de la Unión Soviética, ofrenda 8 millones de víctimas durante la Segunda Gran Guerra, de los cuales 1,5 millones fueron judíos.
Es Ucrania, en suma, la víctima sufriente del Holodomor, El Gran Terror, del Holocausto, e incluso de la catástrofe de Chornobyl. Y es apenas en 1991, hace tres décadas, cuando les llega, como conjunto de diversidades, la posibilidad de construir un Estado unitario, libre y democrático, bajo la forma republicana. No le ha sido fácil.
Incluso, desde la perspectiva del Derecho internacional, que consagra el derecho a la libre determinación de los pueblos (Carta de la ONU y Resolución 2625/XXV de la Asamblea General), el respeto al Derecho de autodeterminación de los pueblos ha de conciliarse con el de la integridad territorial de las naciones, tal y como lo revela el Acta de Helsinki de 1975 y lo exige la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, al ponderar la necesidad de “estabilidad para sobrevivir, desarrollarse y consolidar progresivamente la independencia” del pueblo que se autodetermina (CIJ, Différend frontalier Burkina vs.Mali, Rec. 1986). “Estos derechos deben ejercerse respetando los legítimos intereses de la comunidad en su conjunto, y no pueden servir de pretexto para atentar contra la integridad territorial y la unidad política del Estado”, refiere por su parte la Carta de Argel de 1976 (Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, artículo 21), dejando como predicado, al respecto, la necesidad de la consulta popular al conjunto.
Tras los gobiernos independientes de Kravchuk (1991-1994) y Cuchma (1994-2005), a los que siguen la Revolución Naranja que denuncia un fraude electoral en la controversia por la presidencia entre Viktor Yuschenko (2005-2010) que al término se impone a Viktor Yanukóvich, un pro-ruso dirigente del Partido de las Regiones que le sucederá (2010-2014), amenazado este por la Revolución de la Dignidad o Eudomaidán, europeísta y nacionalista, encuentra Putin el hito o argumento para sacar el hacha de la guerra.
El parlamento había votado por la destitución de Yanukóvich quien huye de Kiev, a cuyo efecto, en violación flagrante del Derecho internacional Rusia anexa a Crimea y propicia otra vez la fragmentación del país, como lo hiciese la Rusia imperial.
El derecho internacional afirma que “el territorio de un Estado no será objeto de adquisición por otro Estado derivada de la amenaza o el uso de la fuerza”. La ONU no ha sido capaz de garantizárselo a los ucranianos, desde 2013. Se ha vuelto sal y agua. La guerra sigue allí, mientras se eleva la dignidad de los ucranianos que resisten. Eso sí, los partes de guerra nutren a las agencias internacionales dividiendo sus narrativas entre Oriente y Occidente, sin que los diálogos que se intentan y que no llegan ofrezcan esperanza cierta e inmediata. Vivimos, reitero, un «quiebre epocal» y un desenlace de culturas. Sin duda alguna afectará a toda la Humanidad, mientras Occidente lame sus heridas.